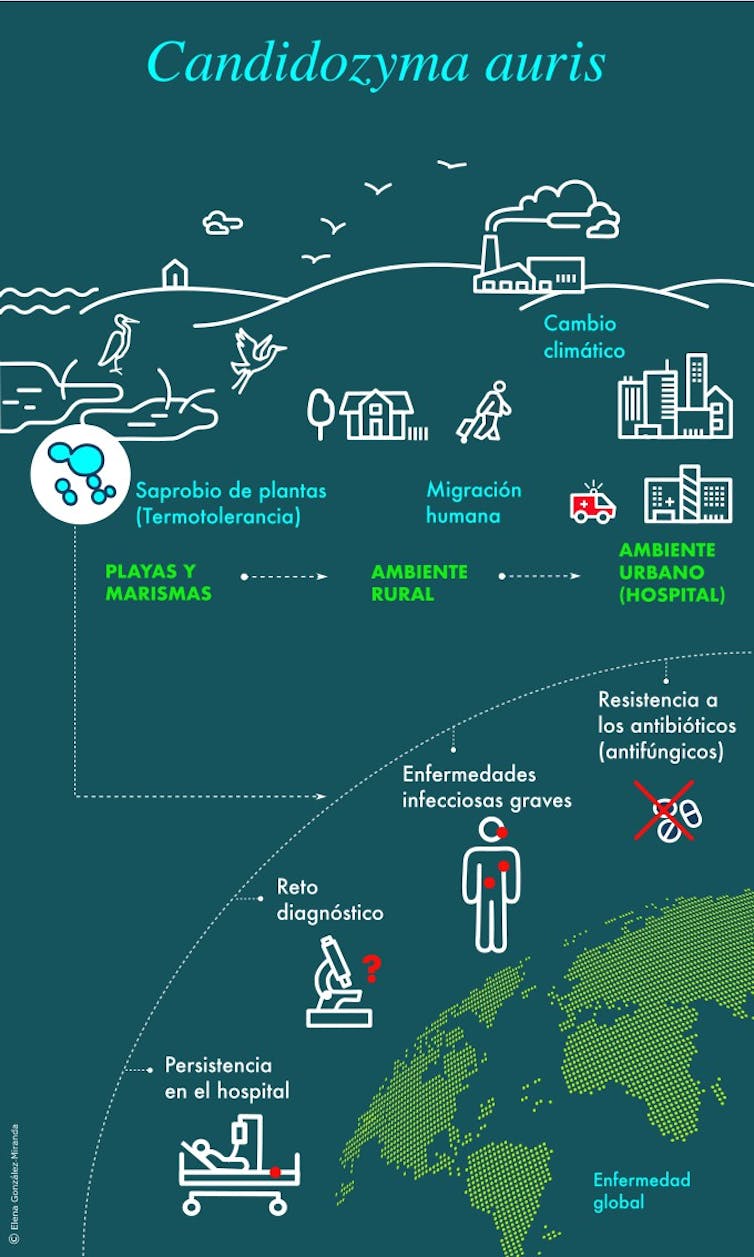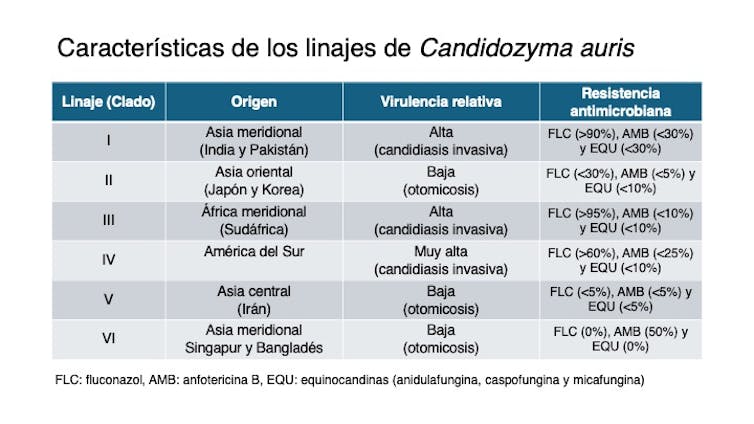De sobra se conoce la toxicidad que presenta la exposición a algunos elementos químicos de la tabla periódica, como el radio, mercurio, plomo o el arsénico. No obstante, se ha necesitado mucho tiempo para que el avance de la ciencia fuera evidenciando su verdadero efecto de en nuestra salud. Un impacto que no siempre se percibió como nocivo, sino todo lo contrario.
¿Cuál eran los usos de estos elementos en sociedades antiguas y qué creencias había en torno a ellos?
Radio: un descubrimiento digno del Premio Nobel
Este elemento radioactivo fue descubierto en 1898 por Marie y Pierre Curie cuando estaban estudiando el uranio y sus propiedades, un hallazgo por el que ambos científicos recibieron el Premio Nobel.
El radio es el único metal alcalino-térreo radiactivo, y el más raro. Se forma en pequeñas cantidades cuando átomos de metales más comunes como el uranio o el torio se desintegran. Aunque en la actualidad se sabe que el radio causa, entre otros efectos adversos, anemia, cataratas, fractura de dientes, cáncer y muerte, todavía se desconoce la relación entre la cantidad y el tiempo necesarios para provocarlos.
Teniendo en cuenta lo dañino que puede llegar a ser este metal, es sorprendente que a principios del siglo XX se usara tan frecuentemente. Entre otros muchos ejemplos, las pinturas luminosas, como las empleadas en las esferas de los relojes que brillaban en la oscuridad, contenían radio, lo que solía hacer enfermar por cáncer a las personas que trabajan con ellas.
Más llamativo resulta todavía saber que hasta la década de 1940 existía la creencia de que su radiactividad era beneficiosa, haciendo más fuerte a quien lo ingiriera y proporcionándole energía. Por ello, se comercializaban viales con uno de sus compuestos (el cloruro de radio), así como cremas elaboradas con este metal para mejorar la piel. Tal era el desconocimiento sobre sus efectos adversos que a principios del siglo pasado existían los surtidores de radio, que lo añadían al agua con el fin de hacerla más saludable.
Un traguito de mercurio para alcanzar la eternidad
El mercurio (Hg), único metal líquido a temperatura ambiente, es un mineral que puede ser muy dañino para los sistemas nerviosos, digestivo e inmunitario, así como para los pulmones, los riñones, piel y ojos cuando se inhala o ingiere.
Está clasificado por la OMS como una de las 10 sustancias químicas más peligrosas para la salud pública y, si bien su uso es en la actualidad muy limitado, todavía se sigue usando en algunas pilas y bombillas fluorescentes compactas de bajo consumo.
La intoxicación por este metal líquido puede producir el síndrome del sombrerero loco, un cuadro psicótico o depresivo acompañado de manifestaciones neurológicas (cefaleas, temblores, ataxia cerebelosa, etc.).
A pesar de su toxicidad, en la antigüedad se usaban en tratamientos para enfermedades como la lepra o el estreñimiento, y los alquimistas creían que su consumo incluso podía prolongar la vida hasta hacer alcanzar la inmortalidad. Pero, además de sus aplicaciones en salud, durante los imperios egipcio y romano se usaba como elemento de bisutería y pigmento en cosmética.
Plomo: de la medicina a la guerra
El plomo es un elemento altamente tóxico y acumulativo que afecta principalmente al sistema nervioso de niños y adultos. También puede producir debilidad en los dedos, las muñecas o los tobillos, y anemia tras una exposición prolongada.
A día de hoy tiene un uso muy limitado, dirigido a la fabricación de baterías para vehículos, en blindaje radiológico (gracias a su capacidad para proteger contra radiación), así como cubierta para cables de teléfono, televisión o Internet.
Antiguamente, era un material mucho más extendido. Por ejemplo, siglos atrás se utilizaba en láminas para escribir, en la antigua Roma servía para fabricar tuberías y en la Edad Media se incorporaba a los revestimientos del armazón de madera de las flechas.
Diversos compuestos con plomo se usaban además como astringentes, en farmacia y medicina, para controlar la secreción de fluidos, así como en pinturas, tintes del cabello e insecticidas.
Leer más: Los científicos somos un poco detectives: el caso de los envenenamientos por arsénico en Arizona
Arsénico: el elixir que tantas enfermedades curaba
El uso del arsénico (As) ha disminuido considerablemente debido a sus propiedades tóxicas, limitándose a la industria para la fabricación de vidrios y componentes electrónicos. Pero, aproximadamente 2 400 años atrás, se empleó en la preparación de productos terapéuticos por médicos griegos tan importantes como Hipócrates y Dioscórides.
La popularidad de este metal como agente terapéutico llegó a su cúspide a principios y mediados del siglo XX, cuando era empleado para tratar patologías diversas, desde enfermedades venéreas como la sífilis, pasando por la diabetes, hasta ser recetados como tónicos (vigorizantes), fortificantes y elixires. Hasta principios del siglo XIX la mezcla de este mineral con oro se molía y se añadía a pinturas; y las puntas de las balas se elaboraban con arsénico fusionado con plomo.
Sabiendo ya algunos detalles del uso de estos cuatro elementos a lo largo de la historia, merece la pena prestar atención a una frase del célebre médico y alquimista del Renacimiento Paracelso, considerado el padre de la toxicología: “todo es tóxico dependiendo de la dosis, la presentación, la vía de exposición y los factores medioambientales”. Una frase que se podría completar añadiendo una puntilla: “y de los avances científicos de la época”.