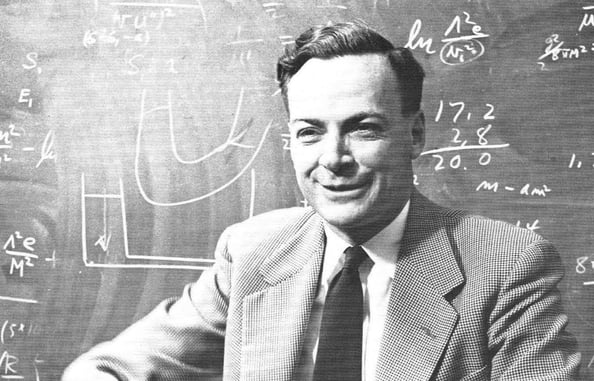El campo geomagnético, generado en el núcleo de nuestro planeta, proporciona un escudo contra la radiación cósmica, la cual puede dañar los satélites artificiales, las redes de energía eléctrica y la capa de ozono. En ausencia de este escudo, el viento solar podría erosionar gradualmente la atmósfera, y eventualmente dejar al planeta sin agua.
Nuestro campo magnético dipolar ha disminuido en fuerza durante los últimos 160 años a un ritmo alarmante, lo que ha motivado un enérgico debate sobre si estamos en las primeras etapas de una inversión del polo geomagnético.
Analizando cristales
Algunos incluso creen que estamos atrasados. Pero en términos geológicos, 160 años es solo un abrir y cerrar de ojos. El registro es demasiado corto para tener una gran confianza sobre lo que estas tendencias podrían significar en los procesos causales y el futuro.

En este sentido, un equipo de investigadores de la Universidad de Rochester está tratando de desentrañar los cambios del campo magnético a lo largo de su historia, un entendimiento que puede aportar pistas sobre la evolución futura de la Tierra, así como la de otros planetas.
Para ello, el equipo de investigación analizó cristales de circón, los materiales terrestres más antiguos conocidos, recolectados en Australia. Estos cristales contienen partículas magnéticas que muestran la magnetización de la Tierra en el momento en que se formaron.
Investigaciones previas encontraron que el campo magnético de la Tierra tiene al menos 4.200 millones de años, y que el núcleo interno del planeta se formó hace “solo” 565 millones de años.
Si bien inicialmente se pensó que el campo magnético temprano del planeta era débil, el análisis de los datos de cristales de circón sugiere un campo más fuerte.
Observación controversial
Para los investigadores se trata de una observación controversial, ya que debido a que el núcleo interno aún no se había formado, la fuerte intensidad del campo magnético revelada en los cristales de circón, debió ser impulsada por un mecanismo diferente.

Al respecto, el investigador John A. Tarduno, catedrático en el Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad de Rochester y autor principal del estudio, indicó:
“Creemos que ese mecanismo es la precipitación química del óxido de magnesio dentro de la Tierra”.
Los investigadores proponen que este óxido de magnesio pudo haberse esparcido en la atmósfera por el intenso calor que produjo el impacto que eventualmente formaría la Luna, y que mientras el interior de la Tierra se enfriaba, el compuesto químico se precipitó sobre la superficie terrestre impulsando la intensidad del campo magnético.
Si bien la fuente de óxido de magnesio se agotó, al punto de que el campo magnético colapsó casi por completo, la formación del núcleo interno proporcionó una nueva fuente de impulso al geodinamo y al escudo magnético planetario que la Tierra tiene en la actualidad.
Referencia: Paleomagnetism indicates that primary magnetite in zircon records a strong Hadean geodynamo. PNAS, 2020. https://doi.org/10.1073/pnas.1916553117